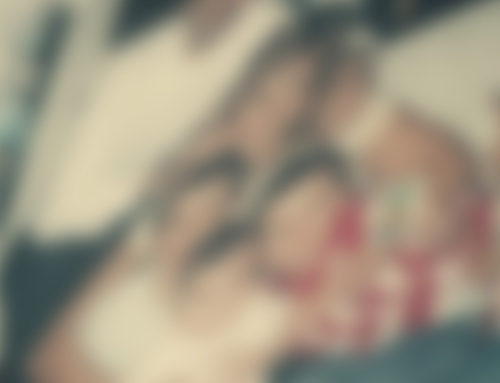Me tocaba reincorporarme poco a poco al trabajo. Desde Murcia había mantenido contacto diario con ellos. Su reacción había sido exactamente la que necesitaba en aquel momento, dándome toda la flexibilidad para que pudiera atender lo que me estaba sucediendo. Sin duda, en los momentos más complicados es en los que se conocen los verdaderos sentimientos de las personas, ¿verdad? Su reacción fue impecable y lo agradeceré para siempre, porque podía haber puesto las cosas mucho más difíciles de lo que ya eran. También cabría decir que yo había donado a mi trabajo algunos de los mejores años de mi vida laboral y muchas de las horas, abrazos, cuentos y juegos que había robado a mi familia… muchos más de los esperables, para construir una empresa que sentía como mía. De hecho, yo creo que era exactamente así. Y es que siento que lo más valioso que poseemos es lo único que tenemos de verdad y es nuestro tiempo. Y, por lo tanto, creo que somos, o deberíamos ser, propietarios de aquello en lo que lo invertimos; en lo que lo arriesgamos. Yo recuperaba en aquella situación un poco de mi inversión, en forma de tiempo, para dedicarlo a lo único que me importaba en aquel momento. Aun así, debía comenzar a reincorporarme poco a poco y a empezar a vislumbrar cómo hacer sostenible el nueva contexto.
Toda nuestra perspectiva cambiaba. Estábamos en casa. Todo era de otros colores. Y eran mucho más vivos. Daba igual que fuera de noche o que fuera de día; que hubiera luz o estuviéramos a oscuras. Todo el color brotaba de dentro; de sentimientos extremos que pintaban nuestro cuadro de colores fluorescentes. Rojo chillón de rabia y de dolor, verde luminoso de esperanza y de vida, azul claro de agua de nubes cargadas de lágrimas de tristeza y de mares de sonrisas húmedas. Y el blanco de fondo del lienzo que era el soporte y nuestra determinación a ser felices. ¡Ah, bueno! Y el no desdeñable negro de nuestro humor, con el que nos descojonábamos de todo lo que podíamos.
Sí, yo creo que el contacto con la fragilidad, con la consciencia de la debilidad de lo que somos y con la muerte, sin duda, tiene ese efecto positivo, que es dar un color extremo a la vida. Aprendíamos a vivir en ese lienzo disfrutando al máximo de lo bueno convirtiéndolo en un baño refrescante de pintura. Y nos cobijábamos en nuestra determinación, en nuestro amor y en la esperanza, cuando explotaba el volcán de la rabia que pintaba alrededor de nuestros pies descalzos. Aprendimos a enfriar la lava con el fino pincel impregnado en óleo azul. Y con el negro a borbotenes del cubo de las risas que solidificaba y daba forma final a lo sufrido. Voy a parar de metáforas colóricas ya que me he venido bien arriba. Pero sí os cuento, que toda esa secuencia de colores sucedían cada día; toda ella. Y así es, cada día, desde entonces en nuestra vida.
Jon estaba muy débil por todo el proceso del trasplante. Y el subidón de la vuelta a casa había remitido. Tenía una batalla ingente por delante. Todos la teníamos. La primera estancia en casa se cortó. La infección de orina se complicaba. Las bacterias se apropiaban de su cuerpo sin freno por la falta de defensas. Debíamos ingresar de nuevo. Esta vez cerca de casa; en el Hospital de Cruces.
Comenzaba la siguiente etapa. ¿Haría efecto el trasplante? Sabíamos que no lo sabríamos hasta muchos meses después. Mientras tanto nos tocaba avanzar por la arista en la que se había convertido nuestra vida. Caminando al filo de lo imposible desde hacía unos meses, que parecían una vida entera.
Ingresamos. Otra vez. Pero estábamos en casa.

© Mikel Renteria. Año 2019.