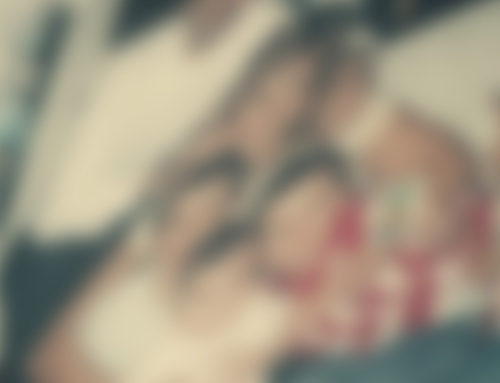Hace unos días cuando llegué a casa había un platazo de fresas limpias preparadas para ser engullidas. Había sido un día de bastantes desvelos y recalaba en el hogar con el reseco del cansancio pegado al paladar. En ese contexto, bendije mi potencial suerte en forma de recipiente repleto de rojas bombas de refresco. Pregunté, no sin miedo a la respuesta, “¿Estas fresas que están en la cocina…se pueden comer?”, a lo que recibí, aliviado, un “Sí, sí, las acabo de limpiar. Come las que quieras”. Antes de abalanzarme sin piedad, me tomé el tiempo justo para agradecer tamaña fortuna con un “¡Jodé qué bien, mil gracias!”.
Debí perder la noción del tiempo porque para cuando tomé consciencia de mi mismo, al plato le clareaba el culo. Pensé para mis adentros…”Jó dó, me he debido comer ya ocho”. El plato era grande como una paellera y las fresas de un tamaño de pelotas de golf, como dicen del granizo gordo cuando sale en la televisión en esta parte del mundo. Y entonces pensé (y es que siempre pienso con tacos, la verdad) “Kabin txós, si ni las estoy disfrutando”. Sentía sincero apuro, porque había dejado el asunto en escasía y somos familia numerosa, pero me dije …”una más; sólo una; pero ésta la voy a disfrutar a tope”. Escogí a la última víctima y la icé despacio del plato hacia mi boca reprimiendo mis instintos anacondos para no tragarla por completo de manera inmediata. Le pegué un pequeño mordisco y la saboreé en todo su esplendor; detectando decenas de matices según avanzaba por la boca. Y después otro pequeño mordisco; y otro; hasta que se acabó. ¡Vaya fresa! Era la novena en el ranking del plato, pero la única en mi conciencia agradecida, ya que las otras ocho habían sido sólo un conjunto de moléculas ingeridas. Probablemente, en términos objetivos, no sería la más perfecta, ni estaría en su plenitud de rojez, ni a la temperatura idónea pero creo que es la fresa que más he disfrutado en mi vida.
Si algo he aprendido en los últimos años ha sido a disfrutar de cada pequeña cosa, de una sonrisa, de cada abrazo, de una canción, de cada momento de paz y de guerra, del silencio y del ruido, de la llamada de un amigo, de un rayo de sol, y de toda brizna de aire como una explosión de cosquillas en el ombligo,… He aprendido a no necesitar mucho; a apreciar la enorme suerte de vivir; a escrutar la rutina y descubrir en ella su enorme riqueza. Y aunque lo haya aprendido, me he dado cuenta de que a veces llego a un sitio y no recuerdo nada del camino; que iba sin las gafas y que me lo he perdido. Pero entonces me miras, y te miro, me sonríes y te digo que te quiero y asientes con los ojos, y te abrazo y me sonríes y esa sonrisa es mi seguro a todo riesgo de perderme lo vivido.
Y me siento vivo. Y me siento agradecido. Y si hoy no hay fresas, igual sí hay higo.

© Mikel Renteria. Año 2019